|
 Patrimonio arquitectónico religioso
de San Juan
Patrimonio arquitectónico religioso
de San Juan
Los templos de la
memoria
 |
| Convento de Santo Domingo |
|
Investigadores de la Facultad
de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNSJ indagaron
en la historia de los edificios religiosos de San Juan en
el período 1562-1944. Aquí desarrollan sus conclusiones,
verdaderos hallazgos para reforzar la identidad y la memoria
colectiva locales.
La presencia en San Juan de las comunidades
de órdenes religiosas data de la administración
colonial española, cuya labor espiritual, educacional
y social se materializó en esta provincia en conjuntos
arquitectónicos de relevancia urbana. En ellos se evidenciaba
la sabiduría en las resoluciones formales, con recursos
tecnológicos y mano de obra local, mixturados con influencias
de los estilos imperantes en su época de construcción
en los países centrales, como así también
el enriquecimiento de los interiores con piezas de artistas
y artesanos nacionales y extranjeros.
En muchos casos estos establecimientos religiosos han constituido
el origen de asentamientos poblacionales, manteniéndose
algunos de ellos en la actualidad en los sitios originales
y en otros casos en las cercanías de la ubicación
primitiva, conformando la traza urbana actual.
 |
Capilla
del Colegio
Santa Rosa de Lima |
|
La historia de la organización
de la América española constituyó inicialmente
un conjunto de centros urbanos con funciones claramente definidas
que se fueron complementando a medida que se ocupaba y explotaba
el territorio.
La ciudad de San Juan no fue ajena a esto, y es así
que se conformó a partir de la cuadrícula fundacional
y alrededor de la plaza principal con su iglesia, cabildo
y otros edificios con funciones específicas.
El proyecto denominado Patrimonio Arquitectónico Religioso
de San Juan (1562-1944), desarrollado en 2003-2005 en el IDIS
–Instituto de Teoría, Historia y Crítica
del Diseño- de la FAUD de la UNSJ, aborda el tema de
los edificios religiosos, cuya importancia reside en que se
trata de patrimonio intangible desaparecido no sólo
por el paso del tiempo, sino por efecto de los agentes climatológicos
y tectónicos que afectaron nuestra provincia y por
la acción del hombre, que degrada y destruye el patrimonio.
Recobrar el patrimonio
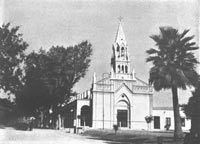 |
| Iglesia
de Los Desamparados |
 |
Iglesia
de La Merced |
|
El punto de partida es el reconocimiento
del propio pasado, las identidades regionales compartidas
en una cultura común y, en la escala local, además
de aquella pertenencia, encontrar los rasgos propios que definen
la idiosincrasia particular. Rescatar tales rasgos comunes
y particulares implica asimismo recobrar el patrimonio tangible
físico, ambiental, paisajístico y, en este caso
-fundamentalmente-, el patrimonio desaparecido: teorías,
historias y modelos proyectuales, base de la memoria colectiva
y por consiguiente soporte para un mejor desarrollo futuro.
Fundación de la Ciudad
de San Juan
La ciudad de San Juan fue fundada por
el capitán Juan Jufré el 13 de junio de 1562,
en el Valle de Catalve, provincia llamada de Tucuma, Caria
o Carigasta, en la nación de los indios Huarpes.
A la nueva ciudad se le dio el nombre de San Juan de la Frontera
en honor del Santo Patrono del fundador. También recibió
la denominación de San Juan del Pico.
La traza de la ciudad constaba de veinticinco manzanas, destinada
la del centro para la plaza, otra para la iglesia mayor, ermita
de Santa Ana, el edificio del cabildo y otras respectivamente
para convento de Santo Domingo, San Francisco y de la Merced,
una para hospitales de los españoles y de naturales,
y las restantes fueron repartidas entre los pobladores.
Con posterioridad, y a causa de la inundación, fue
trasladada 25 cuadras hacia el Sur, ubicación que conserva
hasta la actualidad.
Las Órdenes Religiosas, Parroquias y Oratorios
 |
| Iglesia
de Concepción |
 |
Capilla
de las Hermanas Franciscanas |
|
Durante el periodo que va desde 1551 a
1810, San Juan cobijó a Dominicos, Agustinos, Mercedarios,
Hospitalarios de San Juan de Dios, y Jesuitas. Estos últimos
no alcanzaron esta fecha debido a que fueron expulsados de
Cuyo en septiembre de 1767.
Entre 1776 y 1810, periodo correspondiente a la época
virreinal, no hubo cambios, manteniéndose las mismas
parroquias sin aumentar su número. Esto se debió
a las características geográficas de la región
como a la dificultad en la captación de agua que impidió
la aparición de nuevas villas o poblados. Sin embargo,
la propagación de la fe y la obra catequística
continuó gracias al tesón de los doctrineros
y de las misiones regulares.
Las cuatro primeras órdenes prosiguieron su benéfica
acción religiosa y moral en la segunda mitad del siglo
XVIII y comienzos del XIX. Se sumaron a estas tareas actividades
docentes y de caridad.
En el siglo XIX se mantenían en San Juan casi todas
las órdenes religiosas establecidas en Chile y en el
Río de la Plata en los siglos XVI y XVIII.
La compañía de Jesús, expulsada de España
y sus dominios por Carlos III en 1767, se retira de San Juan
en septiembre de ese mismo año.
La orden de la Merced, establecida a comienzos del siglo XVII
en las tres capitales cuyanas, se retira de San Luis en 1675;
mientras que la de San Francisco fue levantada en 1770 de
San Juan.
Únicamente la Orden de Predicadores o de Santo Domingo,
la primera en llegar a Cuyo, permaneció en las tres
comandancias de armas hasta 1810.
Durante 1834, las órdenes religiosas también
habían modificado su organización con respecto
a 1810. Es así que cuando se crea el obispado de Cuyo
subsistían en San Juan las órdenes de los Predicadores
o Santo Domingo, de la Merced, de San Agustín, de San
Francisco y de Hospitalarios de San Juan de Dios. De esta
última los registros datan de 1820.
Los edificios
| equipo
Autores del proyecto
Arquitectos
Marcelo Soria, Ana Tamagnini
y Viviana Galdeano
Equipo
de proyecto
Director:
Arq. Marcelo SORIA
Co-Director:
Arq. Nello RAFFO
Integrantes: Arquitectas Ana TAMAGNINI y Viviana
GALDEANO;
prof. Daniel ARIAS; Diseñadora Industrial
Natalia SEVILLA Adscripta: Arq. Norma MUT Asesora:
Profesora Leonor SCARZO
Agradecimientos:
Juan Carlos Bataller, Arq. Adriana Potensoni,
Nello Raffo
Diario de Cuyo |
|
Como es sabido, los enterratorios acostumbraban
a estar ubicados en las mismas iglesias, como en la de San
José, La Merced y Santa Ana; costumbre que es abandonada
en 1837 cuando se construye el Cementerio.
La Catedral, sencilla pero hermosa de líneas románicas
construida por los Jesuitas (1712), es el antiguo templo de
San José de la Compañía de Jesús,
transformado en Iglesia Matriz, con asiento en la parroquia
de la ciudad (1775); elevado a dignidad catedralicia al crearse
el Obispado de Cuyo en 1834.
Los templos de Santo Domingo y la Merced mantuvieron la misma
ubicación que la de sus respectivas órdenes
después del traslado que sufrió la ciudad por
la inundación de 1593, manteniéndose incólume
ante temblores e inundaciones. El templo de la Merced fue
refaccionado por lo Jesuitas durante su fugaz regreso (1840-42).
La iglesia de San Agustín, contigua al convento de
los Agustinos, se derrumbó en la inundación
de 1833, comenzando a ser reconstruida lentamente en el mismo
lugar, calle Buenos Aires, Salta, Mitre y Rawson, actuales
Mitre y Entre Ríos, por el último prior de dicho
convento, Fray Antonio Gil de Oliva.
No tuvo la misma suerte la Iglesia de Santa Ana, que había
nacido con la ciudad, ubicada frente a la plaza principal,
siendo en sus comienzos Iglesia Matriz, parroquia, subparroquia
después de erigido en parroquia de San José
el templo de los Jesuitas, arrasada para siempre por la terrible
inundación.
La Iglesia de San Clemente (Santa Fe y Gral. Acha), si bien
sobrevivió a la inundación de 1833, fue demolida
por su vejez y estado ruinoso durante la gobernación
de Sarmiento (1863).
La capilla de Dolores, que empezaba a construirse por mandato
del Obispo Achával bajo la supervisión del presbítero
Cristóbal Cavalli, estaba ubicada en los límites
de la ciudad colonial, contigua a la plaza Aberastain, en
las calles Rivadavia esquina Caseros.
Completa esta lista de templos antiguos el de San Pantaleón,
ubicado en la calle ancha del Norte y calle San Pantaleón
(actuales 25 de Mayo y Mendoza), que también sobrevivió
a la gran inundación de 1833.
Las viviendas, como se dijo anteriormente, ubicadas en manzanas
alrededor de la plaza principal, eran de una arquitectura
austera y de escasa ornamentación salvo honrosas excepciones.
|