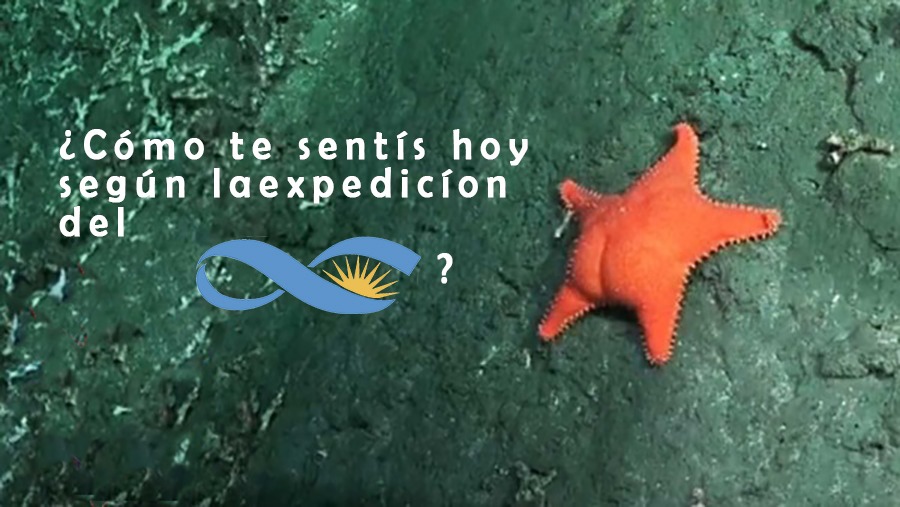
Imágenes: redes sociales
La expedición marina de científicos del CONICET y la fundación Schmidt Ocean Institute por varios días estuvo en los primeros puestos de los canales más vistos del país. Esto, desde una tecnología, la del streaming, en que más que meros consumidores pasivos y acríticos, somos fabricantes de sentidos. El éxito de la transmisión se enmarca en un modelo de país en el que la ciencia nacional y la educación pública cada vez más se asocian a la idea de un gran gasto del Estado.
Por María Cecilia Vila – Grupo Fandom (*) (@grupo.fandom)
Desde hace unas semanas muchos de nosotros seguimos en medios de comunicación, especialmente en redes sociales, la expedición marina de un equipo de científicos del CONICET y la fundación Schmidt Ocean Institute, en Mar del Plata. Una de las novedades fue la transmisión audiovisual, vía Youtube, que inició el 23 de julio y finalizó el 10 de agosto, con el registro en vivo y en directo de los hallazgos que los investigadores iban haciendo en el fondo del mar. A través de este formato, que encontró un gran público en las plataformas, la ciencia argentina fue nuevamente un tema de conversación en múltiples ámbitos. Como pocas veces, en el último tiempo, hablamos de ciencia más allá de lo establecido por las agendas institucionales y periodísticas, sobre todo en relación con los recortes presupuestarios que impactan negativamente en su desarrollo.
Por el contrario, nos maravillamos con los pulpos y erizos luminosos, nos preocupamos por el destino de ‘batatita’, fabulamos historias de amor entre cangrejos y nos fascinamos por una curvilínea estrella de mar inmortalizada en un sinnúmero de memes y sitckers.
Pero ¿por qué se produjo este ‘fenómeno’ social y en particular comunicacional? No estamos del todo seguros, pero podemos ensayar un conjunto de hipótesis posibles, a través de marcos interpretativos, útiles para comprender lo que pasó. Por ello, es necesario seguir algunas pistas de la escena enunciativa. Por supuesto, no diremos nada nuevo, solo vamos a articular unas ideas sobre cultura popular, tecnologías y audiencias, temas que nos gustan. Desde esta perspectiva, inciden los tres aspectos en este caso especial de comunicación pública de la ciencia.
Culturas mediáticas en la convergencia
Desde hace pocas décadas, la cultura en general y los medios en particular atraviesan un proceso de digitalización. Esto comprende un pasaje del sistema de transmisión analógico a uno digital en el que es posible relacionar tecnologías de la radiodifusión, las telecomunicaciones y la informática. Algunos intelectuales hablan de esto como un proceso de convergencia, un fenómeno técnico y, también, simbólico. Desde los Estudios Culturales, en parte, lo comprendemos como un flujo de contenido mediante varias plataformas, la cooperación entre múltiples industrias mediáticas y el comportamiento migratorio de las audiencias que pretenden o se proponen experiencias de entretenimiento (Jenkins, 2008).
Por lo tanto, podemos pensar al streaming como uno de esos fenómenos, y como una tecnología articulada a otras que la preceden y permiten su expansión hoy. Esa convergencia, siguiendo a la investigadora brasileña Cosette Castro (2017), se da de diferentes maneras. Una de ellas es a nivel técnico, por ejemplo, reproducimos los contenidos en streaming en el televisor (Smart TV), en el celular o tablet y en la computadora. Otra forma está en relación con la convivencia de sistemas: en los televisores inteligentes vemos TV de aire, de cable y conectamos la consola para videojuegos, o en el celular ‘sintonizamos’ la radio. Un tercer nivel refiere a la convergencia de contenidos, es el caso de series audiovisuales que se transmiten por televisión y en plataformas, incluso hay narraciones transmedia en las que diferentes partes de una historia se cuenta en varios medios. Por último, está la convergencia de formatos: ¿el streaming es una radio audiovisual? ¿Es un programa de televisión de piso con bajo presupuesto? ¿Es un reality show cuando el influencer nos transmite en vivo su día a día? ¿Los karaokes de Tik Tok son videoclips musicales?
En este sentido, el streaming es una tecnología que nos demanda poner en valor saberes sobre el funcionamiento técnico y los lenguajes de la televisión, el cine y el video en internet. Como diseño de artefacto implica un complejo sistema de equipamientos (hardware que incluye servidores, consolas, cámaras, micrófonos, computadores, y software sofisticados para montajes, edición y efectos especiales) aptos para la emisión y recepción audiovisual en directo y en red.
Usos de las audiencias
Al mirar de cerca una tecnología hay que tener en cuenta el grupo social que la usa. En este caso hay un público que lo elige en un conjunto de prácticas asociadas al info-entretenimiento, donde sabemos ubicar buena parte de los medios. Además de la técnica, un aspecto a tener en cuenta está en relación con los saberes y sentidos expresados mediante los usos que le damos a estas tecnologías. Cabe preguntar entonces ¿qué hacemos las audiencias con el streaming?
En este sentido, en recientes mediciones, usar plataformas para ver audiovisual ha crecido en cantidad de usuarios. Según la última Encuesta Nacional de Consumos Culturales (SINCA, 2022), el 65% de la población mira películas o series vía plataformas web y el 59% paga alguna clase de abono para hacerlo. En una anterior medición, realizada en el 2017, el porcentaje de consumo de contenidos audiovisuales en plataformas era del 41%. En la encuesta del 2022 se aclara que casi el 60% de la población mira los contenidos audiovisuales de plataformas en el televisor, y el 28% en el celular. ¿Qué nos gusta ver? Acción/aventura y comedia son los géneros más elegidos en las plataformas. Entre los datos está que un 72% de la población vio series o películas argentinas en TV y/o plataformas. Según esta fuente, la más popular con suscripción paga es Netflix. Otras mediciones indican que, entre las gratuitas, Youtube es de las que más alcance tiene, con casi 32 millones de usuarios (Datareportal y Start.io en 2022).
Algo que consideramos con los públicos en la convergencia es que en sus usos hay una proactiva performance. Hace varios años, el sociólogo francés Michel De Certeau (1979) decía que en los usos aplicamos tácticas como parte de la cultura cotidiana. Más que meros consumidores pasivos y acríticos, somos practicantes en esos espacios mediáticos, fabricantes de sentidos porque antes apropiamos un lenguaje. En la circulación hipermediática entendemos entonces por qué hubo una altísima participación en el chat durante la transmisión de la expedición a bordo del ROV SuBastian. Además, hubo memes para identificar cómo nos sentimos hoy en la escala de bichos del fondo de Mar del Plata, tweets que cuentan las apariciones de los seres marinos en clave de pokemones o notas de divulgación de la morfología de una estrella.
Al fin y al cabo, esto es un poco de lo que hacemos con las tecnologías de la comunicación. Como dice el comunicólogo Omar Rincón (2006) los medios producen culturas porque son máquinas narrativas que socializan una variedad de relatos, visibilizan una diversidad de sujetos, extienden las escenas del sentido e intervienen simbólicamente en la sociedad contemporánea.
Comunicar la ciencia en clave de industrias culturales
Al streaming del CONICET es necesario ubicarlo en un escenario más amplio. Creemos que parte de su éxito es un indicador más de la incidencia de las plataformas en nuestra vida cotidiana. Los investigadores argentinos Mariano Zuckerfeld y Guillermina Yansen (2020) dicen que aproximadamente desde el 2005 estamos en la fase de plataformas dentro del capitalismo informacional como momento histórico. En este sentido, si bien describen que las plataformas primero se presentan como neutrales, como simples herramientas que vienen a facilitarnos la existencia, en el fondo tienen un alto carácter performativo. Con esto aclaran que también son diseñadas para inocular deseos y operar sobre las emociones y, eventualmente, mercantilizarlos. Entonces, agregan, aquello que es vivenciado como una experiencia íntima, particular, propia de cada sujeto, es cada vez más una experiencia construida intencionalmente por las corporaciones que las manejan.
Plataformas como Netflix, Disney, Youtube son consideradas como de bienes informacionales, muchas veces asociadas a rituales para el disfrute, el placer, la distracción. Acá está lo interesante, cuando una transmisión con contenido audiovisual de tipo científico hizo match con una gran audiencia que no lo esperaba. Tanto fue el alcance de visualizaciones en vivo que por varios días estuvo en los primeros puestos de los canales más vistos del país junto con Olga, Blender, Gelatina y Neura, por nombrar algunos.
Una pregunta que surge es ¿qué pasa después de lograr esto? Esta vez, el equipo de científicos aportó otro modo de comunicación pública de la ciencia más allá de los géneros tradicionales (el paper o póster académico, el documental científico en Canal Encuentro o en TecTV) y fue un rotundo éxito.
Al modo de las industrias culturales, ocupó un lugar en un sistema con exceso de oferta y demanda incierta. Encontró un nicho de seguidores en expansión a medida que avanzaba la expedición. No solo eso, además fue el disparador de miles de contenidos en otras redes y medios, producto de la fascinación por la otredad de ese mundo. ¿Cómo podemos sostener esto? ¿Cómo producimos más audiencias y lectores interesados por el conocimiento científico? ¿Es con estas formas?
En un modelo de país en el que la ciencia nacional y la educación pública cada vez más se asocian a la idea de un gran gasto del Estado también se habilitan otros interrogantes: ¿será requisito lograr estos éxitos en la comunicación para su financiamiento? ¿Debe la comunicación de la ciencia monetizar en redes como pretenden algunos influencers? ¿Los científicos deben ahora ser ‘creadores de contenidos’ para sostener sus investigaciones? Lamentablemente no tenemos las respuestas, pero confiamos en que esta experiencia ampliará el debate en nuestras universidades.
Nos parecen discusiones por demás necesarias las que vinculan las tecnologías de la comunicación con la ciencia y la educación. Después de todo, como dice Roger Silverstone (1999) en ¿Por qué estudiar los medios?: las tecnologías son habilitantes (e inhabilitantes) más que determinantes, aparecen, existen y desaparecen en un mundo que no es del todo obra suya.
(*) Grupo Fandom está integrado por docentes, estudiantes y egresados de las carreras de Comunicación Social y Artes Visuales que estudian sobre cultura popular, tecnologías y audiencias, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSJ.
Referencias bibliográficas
Castro, Cosette. (2017): Transformación de las tecnologías. Una aproximación a los desafíos de los contenidos digitales interactivos. En González D. y Nicolosi, A. (comp.) (2017): Transiciones de la escena audiovisual. Perspectivas y disputas. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.
De Certeau, Michel (1979): Usos y tácticas en la cultura cotidiana. En Poujol, G. y Labourie, R. Les cultures populaires. INEP. Toulouse, Edouard, Privat, Editeur.
Jenkins, Henry (2008). Convergence culture. La cultura de la convergencia de los medios de comunicación. Buenos Aires, Paidós.
Rincón, Omar (2006): Narrativas mediáticas o cómo se encuentra la sociedad del entretenimiento. Barcelona, Gedisa.
Silverstone, Roger (2004): ¿Por qué estudiar los medios? Buenos Aires, Amorrortu Ediciones.
Zukerfeld, M. y Yansen, G. (2022): Plataformas. Una introducción: la cosa, el caos, humanos y flujos. Redes. Revista De Estudios Sociales De La Ciencia Y La Tecnología, 27(53). https://doi.org/10.48160/18517072re53.167




